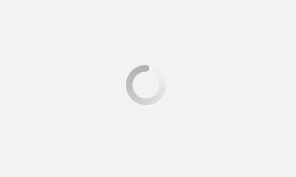Actualidad
Por Oscar aleuy , 4 de agosto de 2024 | 00:02El Cochrane y el Alto Baguales entre pierneras de chivo y tintineos de copas

Conocí a Carlos Quintana en uno de los bares de esquina donde se juntaban los peones y vaqueros de los alrededores del Cochrane. Aquella cita emulaba a los gauchos de Río Mayo o Gobernador Costa, a las furias del coirón en el Senguer y los Andes Orientales, o a la tierra del Plata y del Fontana. Estábamos cerca y lo compartíamos todo. Allá lejos sonaban los bajos bien templados de una verdulera que el viento traía a nuestro lado con el aire ya familiar del sonsonete gaucho.
Aquella mañana de sol, un campero de Mañihuales me metió su última mentira, la más sabrosa que prometo alguno de estos días traer. Allí conocí a dos grandes amigos de infancia de los años 30, insertos cada cual en lo suyo: Reinaldo de Lago Vargas y Carlos Quintana Elorriaga del poblado del Saltón. Un sabor a templanza, a tozudez, a viaje infinito a través del tiempo que chamusca y agrede, se dejó caer como un nubarrón en mi mundillo de papeles. La campana de fierro de la capilla sonó a rebato y los gorriones dejaron de volar.
Carlos se estaba poniendo viejo ya y fumaba cuando llegué a preguntar por él.
―Don Aleue… ―balbuceó. Yo me lo creía en la radio. Y no dejo de escucharlo. ¡Pase, pase, adelante!
Las primeras palabras de Quintana Elorriaga
En 1931 Carlos Quintana Elorriaga había rozado con sus dedos un poblado casi vacío, lleno de carros y vagonetas. Parte de su infancia transcurrió entre las fincas gigantes de San Julián y las melgas de Santa Cruz, para impregnarse del aroma de las animaladas y las boñigas a un tris de las tropas imposibles. Me empezó a contar despacito sus cosas mientras retumbaban dóciles tintineos de vasos a las diez de la mañana.
La primera vez vi la casa de lejos. Era un negocio grande de los Stange y otra parecida de su padre junto a la escuela, de cuya historia he escrito rumas de papeles, y que fuera construida por los ingleses de la compañía Baker. Sus clases tempraneras de aula se reprodujeron en esa tremenda escuela de tejuelas, con el inmortal Carlos Alvarado que por esos días entró al ruedo cortejado por su esposa Ester Ruiz y un pequeñín que se movía como un rumiante sobre el inmenso coirón amarillo.
Unos veintitrés alumnos iniciaban el proceso escolar en aquellos días de 1931. La escuela era el principal motivo para que se desenvolviera la vida alrededor, aunque se mantuvo clausurada por ocho años cuando asumió el Subdelegado en el gobierno de González Videla. Carlos Andrade Gómez, logró que las cosas cobraran un nuevo rumbo y como profesor y director impuso una nueva mentalidad, viajando primero a Santiago y reuniéndose con las autoridades para pedir un internado y una cocina. Después se dedicó a buscar profesores, auxiliares, cocineros, porteros y ayudantes para organizar todos los detalles. El año 29 el poblado había logrado un nombre (Las Latas) y años más tarde sería Pueblo Nuevo. El mismo comercio fue activo y prolífico en los inicios. Los inconvenientes más grandes surgieron por la carencia de caminos, cuestión que se repetiría una y otra vez como si anduviera viva una cachetada eterna.
Los argentinos y ese tintineo
En 1930 el comercio dependió directamente de los argentinos. Nació entonces un contacto estrecho entre ambas naciones y se generalizó el uso común de modas, dialectos, costumbres, vestuario, formas de vida, incluso formas de pensamiento. No hay que olvidar que la cercanía con los pueblos argentinos hacía que el hombre de campo tomara muy en cuenta las enseñanzas del hombre gaucho, que impuso fuertes lazos de dependencia cultural durante más de siete décadas.
Una galería de nombres musicales de pioneros, tomaron posesión de la conversa, subiendo tenuemente por las palabras de don Carlos, quien se dio el trabajo de rubricar cada frase con el latido que proponía la emoción y el desconcierto (aquella fibra de sentimiento que siempre acompaña estas entrevistas). De fondo, el tintineo maravilloso.
El primero que pobló el sector de Cochrane fue Mañuco Barría Montaña, gran agricultor y ganadero de fines del siglo XIX, quien se encargaría de darle importancia y luz al concepto de llegar primero. Asomó después la familia Fuentes, los Arratia, Los Cruces, los García , los Jerez, los Urrutia, los Ibáñez, los Vargas, pioneros enclavados en durísimas aristas de espacios de vida que no entregaban otra cosa que desafíos y límites imposibles donde, a veces, sin hacer nada, los hombres parecían jugar a favor o en contra de la vida. Todos a un mismo tiempo.
Quintana se transformó en un arquitecto de la palabra. Armó frente a mí meticulosos detalles de gentes, aconteceres, vidas y no vidas. Siempre al lado de sus padres que le legaron las más hermosas herramientas para la lucha en soledad contra el páramo y el inmenso pedregal. Luego, en su juventud hizo votos y promesas para seguir sus pasos a través de los viajes en tropas, en carretas o a pie, trabajando en San Julián para aprender todos los oficios posibles bajo la bruma indiferente del sur. Regresó después para achulluncarse para siempre en su natal Cochrane, donde vio pasar soles y lunas por décadas.
De pronto, la muerte le sorprendió muy temprano en su casa de solaz y hortelanías, con árboles en las prolongaciones de su patio. Allí mismo, encima de los caminitos de los jardines cuajados de rosales y pensamientos, nos dejó sus palabras como esparcidas en silencio sobre la paz de un pueblo que hoy le sigue recordando. La semana antes, vestido de gaucho y con unas enormes pierneras avanzadoras, con la cara agria como si chupara limones, lo saludé cuando salía de la farmacia, sin pensar que sería mi último minuto con él.
En Alto Baguales con Domingo Fuentes

Pero había otro más, tan esplendoroso como Carlos. Uno parecido a él, aunque distante en ambientación y testimonio, justo un kilómetro arriba de los envaralados de Farellones, un sitio que nombran como el Alto Baguales o el 56. Lo vi esperándome en la tranquera de golpe justo cuando los perros ladraban más fuerte aún que los del Saltón.
El colono Domingo Fuentes era de esos lados. Me dijo como si se estuviera confesando que yo estaba viviendo en mi ciudad natal, Cautín, cuando oí mencionar sobre las posibilidades de trabajar, ahí en ese lado de la tierra que estaba llena de baguales y de arboledas.
Así como muchos jóvenes, tomó la decisión de acercarse y avizorar las condiciones de vida y de trabajo. Tempranamente, en 1917 ya se dio cuenta cómo iban a ser estos pedazos de paraíso. Pero aquel primer reconocimiento fue sólo visual, ya que sólo once años más tarde vendría a buscar propiedad y haciendas para quedarse en 1928, cuando vino a tomar posesión de tierras y asumir el cargo de administrador de Thomas Anderson.
Se tomó todo el tiempo para declarar un poco emocionado que me acompañaba mi mujer, Filomena Olea, y con ella entré, pero tuve que recular bien rapidito hasta las tierras de Perito Moreno, para trabajar de medianero con el hacendado Juan Hammer.
La llegada a los kilómetros
Las condiciones de vida de la década del veinte no eran buenas. Las señales de crisis llegaban fuertes y era inevitable afrontarlas. En aquellos días las familias vivían miserablemente y en condiciones anormales. Tanto, que prácticamente se dependía de los movimientos transandinos de ganado y comercio, ya que la lana no valía un mísero patacón. Todo eso lo obligó a moverse rápido y optar por la original tierra de Aysén, la misma que don Tomás divisó en 1917 durante su primera incursión. Primero entró a Balmaceda, donde se respiraba un gigantesco halo de incomodidad, desconfianza y pobreza, grandes limitaciones imposibles de superar. Entonces había que seguir, correrse más hacia los centros urbanos. Coyhaique no existía, pero sí Puerto Aysén. Sin embargo, Aysén y sus condiciones marítimas no motivaron a don Domingo, porque yo buscaba la vida de los montes señor, para trabajos de pastoreo. Entonces decidió quedarse en el kilómetro 56 y levantar ahí sus horizontes.
En 1928 se instalaría definitivamente en el desolado sector de Caracoles, el mismo al que nos referimos cuando queremos graficar las penurias aguantadas por caminantes y carreros para superar el escollo natural más peligroso de la ruta antigua a Puerto Aysén. Aquel año le sorprendería el primer peligro: la creciente del río. Una furia que nunca antes pensó que soportaría de la manera como lo hizo. Con aquella llena perdió todo lo que hasta entonces había alcanzado a acumular. Ahora ya avisado, tomó precauciones, porque la vida no era la misma cosa que se respiraba en Cautín. Nuevamente solicitó trabajo en la Compañía donde Anderson no cejaba en sus predicamentos administrativos. Miles y miles de cabezas de ganado se mantenían funcionando en un infinito e incesante bullir laboral. La gente capacitada vivía bien. Domingo Fuentes se instaló a manejar carros por orden de la compañía. Le divisaron activo en todas las paradas, le buscaron, le llamaron, le conocieron entre Puerto Aysén y el 56. Era ese su territorio, y desde ahí a Balmaceda, muchísimos esfuerzos para internarse selva adentro, buscar derroteros y construir casas, levantar galpones, andar con energía juvenil en la sangre enfrentando rutas azarosas.
Familias y trabajos difíciles en el 56
Su grupo familiar había crecido y ahora le acompañaban nueve hijos: Santos, Santiago, Roberto y Luis, los varones; Clemira, Hortensia, Leonor, Elena y Clarisa, las mujeres. Luego los patrones y las huellas imposibles. Acarreó lanas para Juan Fernández, Carlos Asi y Juan Manuel Fernández, el primero conocido como el gallego de Balmaceda. Los carros de la compañía llegaban hasta la casa de Fuentes, donde una bodega se distinguía en lo alto de la loma, que había sido construida en el alto del 56, conocida por todos como La Pampita.
.jpg)
Por esos lugares mágicos pasaban y se quedaban los camioneros de siempre, Nicolás Nustas, Carlos Arriaga (El Cuatro Ojos), Pepe Mansilla, Lisandro Mansilla, Pedro Schulteiss, Pedro Mansilla quien trajo un camión último modelo que era la atracción de la fiesta. También acudían prestos y solícitos los gigantes de siempre, Román Cañada, Luis Alvarez Santullano, Roberto Rosell, todos ellos cordiales, trabajadores de los buenos, que cuando llegaban a la casa de don Domingo aprovechaban de quedarse a compartir por jornadas largas.
Frente a esa casa de Alto Baguales había un enorme cargadero de animales, y un grupo de corralones de la Sociedad Industrial, enormes actividades con hombres que salían y entraban de ahí, peludiando contra los intensos movimientos de animalada. Eso era lo que quería Domingo Fuentes. Que la gente le rodeara, entreverada en jornadas laborales con aroma de piel de equinos y bovinos, de ovejerías incesantes, gritos de capataces y toridos de perros. Le quedó tiempo para dedicarse a bagualero. Y destacó tanto como en lo otro. Hablar de bagualeros también era incluirlo a él, con otros famosos de la época como Carlos Sáez Oñate, Hermenegildo Sandoval y Arturo Bello. La descendencia de Domingo Fuentes no deja de sentirse orgullosa de este singular hombre de la tierra y la huella, quien alternó sus horas primeras de Cautín, su descubrimiento del gran Aysén y el ocaso como hombre de huella amigable y sufrido.
Qué clase de poblados se hubieran sentido más orgullosos de hombres como los que vivieron en sus tierras en esas épocas de sigilo y soledades. Hay que pensarlos a ellos, los del 56 en Baguales y los del Saltón, de ese Cochrane aguerrido y montaraz.
A Quintana le sigo oyendo en medio de los tintineos del bar de la plaza frente al monumento de los pioneros. A Fuentes lo subo a ver y hay caballos y olvidadas primeras huellas que conducen siempre hacia el río que conserva las piedras terribles de las explosiones de 1932 en Farellones.
.jpg)
COMENTA AQUÍ